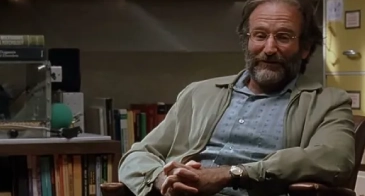El DSM-5 define el Trastorno por Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos (TRAA) como un fallo en la satisfacción de las necesidades nutricionales que conduce a un bajo peso, deficiencia nutricional, dependencia de alimentación suplementaria y/o deterioro psicosocial. (Thomas, Jennifer J et al. 20)
En los últimos años, los investigadores han identificado un solapamiento significativo entre el autismo y el trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos (ARFID, por sus siglas en inglés), un trastorno de la alimentación recientemente reconocido. El objetivo de este artículo es explorar la relación entre el ARFID y el autismo, arrojando luz sobre las características que comparten, los posibles mecanismos subyacentes y las implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento.
Entendiendo el Trastorno por Ingesta Evitativa/Restrictiva de Alimentos (ARFID)
El trastorno restrictivo evitativo de la ingesta de alimentos (TRAA) es un trastorno de la alimentación reconocido desde 2013 que se presenta con una heterogeneidad sustancial a lo largo de la vida.
Las personas con TRAA consumen una cantidad o variedad restringida de alimentos que puede afectar negativamente al peso, el crecimiento, la nutrición y el funcionamiento psicosocial, y puede perjudicar al bienestar individual o de sus cercanos. La principal recomendación de tratamiento es una forma de terapia psicoconductual ambulatoria. Sin embargo, en la actualidad no existen tratamientos probados empíricamente y, en consecuencia, no hay normas de tratamiento.
Las personas con ARFID no restringen ni evitan la comida debido a la angustia por el peso o la forma corporal, lo que las diferencia de las personas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En cambio, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en su quinta edición (DSM-5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11) destacan tres factores principales de la sintomatología del ARFID:
- Evitación basada en las características sensoriales de la comida (p. ej., sabor, textura, aspecto).
- Aparente falta de interés por la comida y los alimentos.
- Preocupación por las consecuencias adversas de comer, como por ejemplo, atragantarse o vomitar.
Múltiples estudios han clasificado a los pacientes en uno de los tres impulsores del ARFID, lo que ha dado lugar a una comprensión limitada de si existen asociaciones específicas entre los síntomas del ARFID y los impulsores. El modelo de trastorno dimensional del ARFID teoriza que los pacientes muestran presentaciones heterogéneas con distintas combinaciones de síntomas en los tres impulsores.Por ejemplo, se ha descubierto que el impulsor de las sensibilidades sensoriales suele coincidir con una falta de interés por la comida. En la actualidad, nuestro conocimiento de la heterogeneidad en el ARFID es limitado.
Junto con esto, se ha observado que los factores desencadenantes de la ARFID varían con la edad. Por ejemplo, los impulsores de la sensibilidad sensorial y la falta de interés se asocian a una edad de inicio más temprana. Además, ambos impulsores provocan una alimentación restrictiva que puede conducir a deficiencias nutricionales y a un crecimiento lento durante la infancia. Asimismo, los pacientes con preocupación por las consecuencias adversas suelen tener un inicio agudo con pérdida de peso. Mientras que los impulsores de la falta de interés y la preocupación por las consecuencias aversivas se asocian más a menudo con el bajo peso, el ARFID se da en todo el espectro de peso. (Watts et al., 2023)
Superposición entre ARFID y autismo
Según Koomar et al. (2021) se observó una tasa de comorbilidad del ARFID en el autismo del 21%.
Investigaciones recientes han puesto de relieve una superposición sustancial entre ARFID y Autismo, lo que sugiere una posible comorbilidad o mecanismos subyacentes compartidos. Varios estudios han informado de una mayor prevalencia de síntomas ARFID en individuos con autismo en comparación con la población general. Estos resultados indican que los individuos con autismo son más propensos a mostrar evitación de alimentos, alimentación selectiva y sensibilidades sensoriales relacionadas con los alimentos.
Bandini et al. (2010) descubrieron que los niños autistas mostraban mayores niveles de selectividad alimentaria en comparación con los niños con un desarrollo típico. Además, Zucker et al. (2007) investigaron la relación entre la anorexia nerviosa y los trastornos del espectro autista, revelando una investigación guiada de endofenotipos cognitivos sociales que contribuyen a ambas condiciones.
Características compartidas y posibles mecanismos subyacentes
Tanto el ARFID como el autismo comparten varias características comunes, incluyendo sensibilidades sensoriales, comportamientos rígidos y dificultades con las transiciones y los cambios. Las sensibilidades sensoriales, en particular las relacionadas con el sabor, la textura, el olor y el aspecto de los alimentos, se observan con frecuencia en ambos trastornos. Estas sensibilidades pueden contribuir a una alimentación selectiva y a evitar ciertos alimentos.
Los posibles mecanismos subyacentes que relacionan el ARFID y el autismo aún no se conocen del todo. Sin embargo, se ha propuesto que las diferencias en el procesamiento sensorial, como la hipersensibilidad o la hiposensibilidad, pueden desempeñar un papel en el desarrollo de ambas enfermedades. Además, se han sugerido como factores contribuyentes factores genéticos compartidos y anomalías en las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de la recompensa y la regulación alimentaria.
Bandini et al. (2010) documentó cómo los niños con autismo presentan mayores niveles de selectividad alimentaria y sensibilidades sensoriales, lo cual es un rasgo compartido con el ARFID. Estas características pueden influir en la evitación de ciertos alimentos por razones de sabor, textura u olor.
Así mismo, Koomar et al. (2021) exploró el vínculo genético entre el autismo y el ARFID, destacando el papel de las diferencias en el procesamiento sensorial, incluyendo hipersensibilidades e hiposensibilidades, como factores que contribuyen al desarrollo de ambos trastornos. De esta forma, se identificó una herencia genética (narrow-sense heritability) del riesgo de ARFID del 45% en la cohorte analizada. Esto indica una fuerte contribución genética al desarrollo de este trastorno.
Consecuencias del ARFID
Según Thomas, Jennifer J et al. (2017), actualmente, se conoce muy poco sobre la evolución a largo plazo y los resultados del Trastorno de Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos (ARFID, por sus siglas en inglés). Sin embargo, se ha identificado que la alimentación selectiva en la infancia puede ser un factor de riesgo para futuros problemas psiquiátricos. Aunque es común que los niños sean selectivos con los alimentos, especialmente en la etapa preescolar, generalmente amplían su dieta a medida que crecen. Sin embargo, no hay datos que evalúen la remisión espontánea en personas con ARFID, que es diferente de la alimentación selectiva normal en el desarrollo, ya que las personas con ARFID pueden no volver a comer alimentos que habían dejado de consumir o pueden evitar categorías completas de alimentos, como todas las verduras. De hecho, en la experiencia clínica, muchas personas que buscan tratamiento en la edad adulta tienen patrones de alimentación selectiva que se remontan a la infancia o la niñez, como rechazo de todos los alimentos para bebés excepto uno o dificultad para pasar a alimentos sólidos.
De igual manera, Thomas, Jennifer J et al. (2017), indican que la evitación y la restricción de la ingesta de alimentos (ARFID) puede tener graves consecuencias médicas debido a la malnutrición. Estudios han demostrado que estos pacientes corren el riesgo de sufrir amenorrea, bradicardia, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y desequilibrios electrolíticos. Incluso en casos de pacientes con peso normal, se han encontrado deficiencias de vitaminas y degeneración de la médula espinal debido a la dieta restrictiva. Además, se han observado también excesos nutricionales como altos niveles de mercurio debido al consumo repetido de alimentos con contenido de mercurio.
La investigación sugiere que la ARFID a menudo se desarrolla como consecuencia de problemas médicos en la infancia que afectan el sistema gastrointestinal. Clínicamente, se observa que las personas que temen las consecuencias negativas de los alimentos inicialmente restringen su ingesta por miedo a experimentar dolor o malestar, pero descubren que esto empeora los problemas de motilidad gástrica y dificulta aún más la alimentación regular.
Implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento
Koomar et al. (2021) subrayan la importancia de una evaluación exhaustiva para identificar el ARFID, destacando que este trastorno puede estar subdiagnosticado en esta población debido a la superposición de síntomas y las sensibilidades sensoriales compartidas.
Los tratamientos para la ARFID tienen que considerar los desafíos únicos de cada persona. Esto puede incluir un enfoque en equipo que abarque terapia ocupacional y técnicas conductuales. Las estrategias para manejar las sensibilidades sensoriales, ampliar las opciones de alimentos y fomentar hábitos saludables deben ajustarse a lo que cada individuo necesita y prefiere.
Es fundamental que los profesionales de la salud sepan identificar las señales tempranas de ARFID, especialmente en aquellos pacientes con autismo, ya que esta relación puede afectar el diagnóstico y tratamiento. Una evaluación completa, que considere las conductas alimentarias y la historia clínica, puede mejorar la precisión del diagnóstico y facilitar intervenciones más efectivas. Además, es clave educar a los pacientes y sus familias sobre los signos de ARFID y su conexión con el autismo. Esta conciencia ayuda a buscar ayuda a tiempo y adecuada, lo que puede evitar complicaciones nutricionales y psicosociales serias.
Conocer la conexión entre ARFID y autismo puede:
- Promueve la comprensión y empatía: Esto ayuda a reducir el estigma hacia las conductas alimentarias inusuales, viéndolas como parte de una condición médica y neurodivergente.
- Facilita el acceso a recursos especializados: Las familias y comunidades informadas están mejor preparadas para buscar terapias adecuadas y equipos multidisciplinarios.
- Fomenta una alimentación más inclusiva: Comprender las necesidades sensoriales y emocionales relacionadas con ARFID y autismo puede ayudar a crear entornos de comida más accesibles, tanto en casa como en lugares de estudio o en situaciones sociales.
Referencias
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Bandini, L. G., Anderson, S. E., Curtin, C., Cermak, S., Evans, E. W., Scampini, R., Maslin, M., & Must, A. (2010). Food selectivity in children with autism spectrum disorders and typically developing children. The Journal of Pediatrics.
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.02.013
Koomar, T., Thomas, T. R., Pottschmidt, N. R., Lutter, M., & Michaelson, J. J. (2021). Estimating the prevalence and genetic risk mechanisms of ARFID in a large autism cohort. Frontiers in Psychiatry.
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.668297
Norris, M. L., Spettigue, W. J., & Katzman, D. K. (2016). Update on eating disorders: Current perspectives on avoidant/restrictive food intake disorder in children and youth. Neuropsychiatric Disease and Treatment.
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.12.007
Thomas, J. J., Lawson, E. A., Micali, N., Misra, M., Deckersbach, T., & Eddy, K. T. (2017). Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder: a Three-Dimensional Model of Neurobiology with Implications for Etiology and Treatment. Current psychiatry reports. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0795-5
Zucker, N., Losh, M., Bulik, C. M., LaBar, K. S., Piven, J., & Pelphrey, K. A. (2007). Anorexia nervosa and autism spectrum disorders: Guided investigation of social cognitive endophenotypes. Psychological Bulletin.
https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.6.976